Este año también, dentro del marco de la iniciativa Leo Autoras Octubre #LeoAutorasOct, pretendemos dar visibilidad a escritoras en nuestro blog. Para ello, tenemos la intención de publicar un relato al día durante todo el mes. Que lo disfruten.
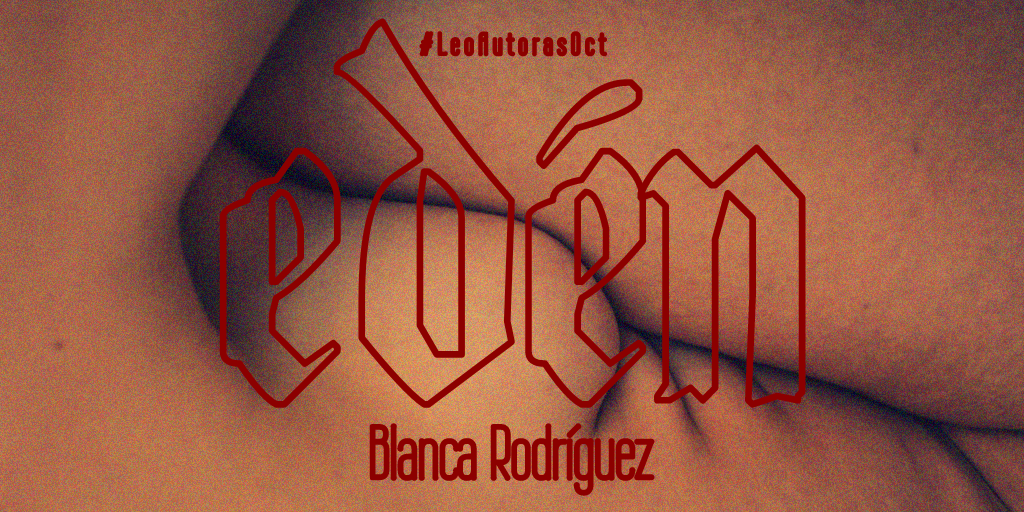
LeoAutorasOct
Día 16: «Edén», de Blanca Rodríguez
[spoiler title=’TRIGGER WARNING | ADVERTENCIA DE CONTENIDO’ style=’default’ collapse_link=’true’]Violación (explícita)[/spoiler]
Siento. Calor, luminosidad, una brisa que me acaricia. Ignoro cómo sé qué son el calor, la brisa, la luz; pero lo sé. Siento el contacto de la hierba fresca y fragante en la espalda, en las nalgas, en las piernas. Se me mete entre los dedos de los pies. Espalda, nalgas, piernas, dedos, pies. Tengo un cuerpo. Soy. Inspiro hondo y se me llenan la nariz y la mente de olores. Olores que evocan cosas: flores, rocío, hierba, tierra. De pronto soy, y todas esas cosas también son en mi mente. Abro los ojos por instinto y ante mí se despliegan las ideas hechas formas: un cielo azul, una nube blanquísima, una pradera verde cubierta de flores, un río, plantas, árboles, pájaros, insectos, animalillos peludos que corretean a sus anchas. Veo uno que asoma la cabeza por una pila de tierra y en mi mente se forma la palabra «topo». El agua del río se agita formando círculos concéntricos y dentro de mí resuena «trucha». Cada ser tiene un nombre y yo los conozco todos. Estiro los brazos y contemplo mis manos. Son útiles, versátiles, hermosas. Me toco el pelo, la cara, los labios. Chupo las yemas de los dedos y reconozco mi sabor. Un sabor que hace un instante no existía me resulta familiar, es parte de mí. Exploro los hombros, los brazos, los senos. Me detengo en ellos. El tacto me resulta agradable. Los acaricio con suavidad, apenas un roce. La piel se me pone de gallina y los pezones se endurecen. Entre las piernas se me despierta un latido, una sensación de calor que nace de las entrañas, de lo más profundo de mí. Placer. Deseo. Las manos descienden por mi vientre, acarician los costados, se detienen dibujando espirales en el hueso de la cadera, en la cara interna de los muslos. Subiendo y bajando sin prisa. Recreándose. La respiración se agita, el sexo se humedece. Los dedos exploran los rizos del vello, buscan entre los pliegues. El contacto me envía una fortuita descarga eléctrica de placer a cada rincón del cuerpo. La boca entreabierta deja escapar un gemido. La curiosidad es mayor que la sorpresa. Sigo explorando, acariciando, apretando, rozando. Los dedos buscan la humedad de la vagina, se deslizan dentro y fuera, para volver a estimular el clítoris. Jadeo, aprieto las piernas, muevo las caderas al ritmo que marca mi mano. Siento que algo se acerca, que crece, que nace de mi pubis y me invade todo el cuerpo como una marea imparable de placer. Arqueo la espalda, contraigo los dedos de los pies y me dejo llevar por esa ola cálida que difumina el mundo durante un instante en el que me falta el aliento y el corazón quiere salírseme del pecho. Permanezco así un momento, con la mano entre las piernas cerradas, como acunando mi sexo, reponiéndome de la intensidad de las sensaciones. Cierro los ojos.
Me despierto empapada en sudor. El sol está alto en el cielo. Tengo la entrepierna y los dedos pringosos, y el pelo pegado a la cara. Me incorporo y me desperezo. Miro a mi alrededor y veo el remanso que forma el río.
El agua está fresca y me estremezco al meter los pies. Entro poco a poco en la poza, dándome tiempo para acostumbrarme al contraste. Tobillos, rodillas, pubis. Justo por debajo de la superficie del agua una criatura me observa con curiosidad. No tiene pelo en el cuerpo, solo una espesa mata de cabello negro y muy rizado en la cabeza. Los dientes blanquísimos contrastan con la piel oscura. Me mira con interés pero sin miedo. Le tiendo la mano y al mismo tiempo ella me la tiende a mí, pero justo cuando mis dedos tocan el agua, esta se agita y la criatura desaparece, sus formas se distorsionan. Me quedo mirando, estupefacta, al borrón que hace un instante era un ser hermoso, pero a medida que las ondas se calman, reaparece el rostro con el desconcierto pintado en la mirada. Me llevo una mano a la boca y la criatura me imita. Acude a mí la chispa de una idea: no es ninguna criatura, es mi reflejo en el agua. Me examino: los ojos grandes y oscuros, los labios carnosos, la nariz ancha, los pómulos altos, las cejas pobladas. Contemplo mi cuerpo de anchas caderas y hombros estrechos. El inicio de los muslos robustos, la suave curva del vientre; los pechos pequeños; los brazos torneados. Otra cara, otra persona, se asoma al reflejo y me sobresalto, pero en mi mente se forma la palabra «Adán» y sé que es Adán, que no hay nada que temer. Levanto la vista y lo veo ante mí con el agua casi hasta la cintura. Su piel es algo más clara que la mía, sus hombros, más anchos. Un vello algodonoso y ensortijado le cubre las mejillas y el mentón. «Barba». El cabello le cae hasta los hombros en apretados rizos negros.
―Hola. ―El sonido de mi voz me resulta tan familiar como si lo hubiera escuchado infinidad de veces―. ¿Has venido a bañarte?
―Lilith. ―No pregunta. Sabe que soy Lilith como lo he sabido yo al oírlo de su boca. Como sé que «topo» es topo, «trucha» es trucha y «río» es río.
―Adán. ―Le regalo su nombre como él me ha regalado el mío y en sus ojos verdes veo la chispa del reconocimiento.
Me tiende un brazo fuerte y me acaricia el rostro, el pelo. Está tan cerca que me envuelve su olor. Es cálido, extraño y familiar a la vez. Poso los dedos sobre el vello de su torso y rodeo su cuerpo para estudiarlo, deslizando las yemas por el pecho, el brazo, la espalda, hasta volver al principio.
―Lilith.
Se acerca más, tanto que nuestros pechos se rozan, y hunde la cara en mi cuello, detrás de la oreja, oculta por mi pelo. La barba me hace cosquillas. Inspira y sé que se está empapando de mi aroma, como yo del suyo. Le tomo la mano y poso los dedos en mis labios. Los huelo, los rozo apenas con la punta de la lengua. Los beso, los chupo, los saboreo. Sabe como yo y sabe distinto. Me gusta el tacto de su carne cálida en mis labios y en mi lengua. Me besa el cuello y de nuevo se me eriza la piel. Me pego a su cuerpo buscando el contacto de su piel y noto un roce en la ingle, algo caliente que crece y se pone duro, y me separo para mirarlo. «Pene».
―Tócalo.
Sonríe. Meto la mano en el agua para acariciarlo, curiosa, y responde con una contracción. Adán me hunde una mano tierna entre el pelo de la nuca y me besa en la boca. Sus labios están calientes, su lengua, fresca. Me gusta y le devuelvo el beso. Lo agarro por las caderas y lo atraigo hacia mí. Pecho con pecho, vientre con vientre, pubis con pubis. Su muslo se abre paso entre los míos y siento la necesidad irresistible de rozarme contra él. Las manos y las bocas recorren los cuerpos, paladeándolos, desentrañándolos mientras nos mecemos juntos. Las respiraciones se agitan, me excita su aliento en mi boca y en mi oído. Sus manos, grandes, fuertes bajan desde nalgas hasta los muslos y empujan hacia delante y a los lados. Le rodeo las caderas con las piernas y noto el calor de su pene junto a la vulva. El eco de la ola de placer empieza a sentirse en la distancia mientras nuestros cuerpos siguen balanceándose al compás. Lo rodeo con los brazos para afianzarme, hundo los dedos en la carne de la espalda, muerdo un hombro mientras noto cómo exploto por dentro. Me tiemblan las piernas y me falla el abrazo que lo rodea. Me dejo caer en el agua y me tiendo en la grava de la orilla.
―Ven.
Se tumba a mi lado. Me besa los pechos y los acaricia mientras sigue frotando el pene contra mi cuerpo. Se coloca entre mis piernas sin dejar el movimiento rítmico. El pene se desliza entre los labios empapados de la vulva, me estimula el clítoris, se frota, empuja, se abre paso. De pronto está dentro de mí. Entra y sale de mi cuerpo cada vez más rápido. Es distinto. Es agradable. Casi sin darme cuenta empiezo a mover las caderas, intentando ajustarlas a su ritmo. De pronto se tensa y empuja fuerte, muy hondo, se estremece, masculla palabras incomprensibles en mi oído, casi gruñidos, y comprendo que lo ha barrido la ola. Se deja caer sobre mí y, mientras me besa, noto que su pene se relaja, mengua, me hace cosquillas por dentro.
―Me estás aplastando un poco.
Rueda hacia un lado y, tumbado junto a mí, me coge la mano, se la lleva al pecho y me acaricia el dorso con el pulgar.
―Lilith…
Adán sonríe. Le gusta mirarme. Cuando como, cuando nado, cuando jugueteo con un insecto entre los dedos. Cuando estoy absorta en cualquier cosa.
―Me gustaría remontar el río.
―¿Por qué?
―Porque quiero saber de dónde sale. ¿Tú no?
―¿Qué importancia tiene? Nos da agua para beber y refrescarnos. Qué más da de dónde viene.
―No es que sea importante, es que lo quiero saber. ¿No tienes ni un poco de curiosidad?
―Supongo que sí. No sé, no me había parado a pensarlo. Si tanto te inquieta podemos ir un día.
―No hace falta que me acompañes si no te apetece ―sonrío―, puedo ir sola.
―Yo quiero ir siempre donde estés tú. Ven aquí, tienes la boca manchada de mango.
Me acuclillo a su lado. Recoge un trozo de pulpa con el índice y el anular y se lo lleva a la boca.
―Qué rico. ―Me besa la comisura de los labios―. Qué dulce. ―Me besa la línea de la mandíbula.
―¿Vendrás conmigo, entonces?
―Iremos. ―Me besa el cuello―. Más adelante. ―Me besa los pechos―. Te lo prometo.
Quiero seguir hablando del río y del viaje. De descubrir qué hay más allá de nuestro pequeño paraíso, pero Adán no.
―Adán…
―Shhhh…
Me calla con un beso profundo, me abraza, y me recuesta poco a poco sobre la hierba. Necesito que entienda que esto es importante para mí, pero no quiero discutir y sus dedos ya buscan entre mis piernas. Lo dejo hacer. Hablaremos en otro momento.
Adán duerme y noto el lastre del remordimiento en la boca del estómago. Sé que no le va a gustar, pero no me ha dejado más opciones; después de lo de ayer me ha quedado claro.
―¿Cuándo vamos a remontar el río?
―¿Ya estás otra vez con el río? ¿Qué te falta aquí que vayas a encontrar lejos?
―¡No lo sé! Precisamente de eso se trata, de que no sé lo que hay, Adán. Por eso quiero ir.
―¡Pero si aquí lo tenemos todo!
―No entiendes nada.
―¿No estás contenta aquí conmigo, Lilith? ¿No me quieres?
―Claro que te quiero. No digas eso, si sabes que te adoro. Pero no entiendo qué tiene que ver nuestro amor con mis ganas de conocer más cosas.
―Tiene todo que ver: quieres irte porque esto no es suficiente para ti, porque yo no soy suficiente para ti.
―Eso no es cierto. Es solo curiosidad, es una inquietud que siento, una necesidad de saber qué hay más allá. Eso no significa que te quiera menos ni que lo que tenemos no me satisfaga.
―¡Pues entonces demuéstramelo!
―¡Te lo demuestro todos los días!
―Demuéstramelo ahora. ―Me agarra por la muñeca y me atrae hacia sí para besarme.
―No hagas esto. Quiero que lo hablemos, quiero que me entiendas.
―Dame un beso. Un beso solo, no seas tacaña.
Lo beso.
―Yo te doy todos los besos del mundo, Adán, pero tienes que escucharme, esto es importante para mí.
―Y esto para mí. ―Sus manos ya recorren mi cuerpo, me aprisiona con su abrazo.
―Cada vez que saco el tema haces lo mismo. Para. No quiero hacerlo ahora.
―No me hagas parar ahora, no seas cruel. Mira cómo estoy. ―Señala su pene erecto―. Luego hablamos, te lo prometo.
Me gira y me abraza desde atrás. Me separa los muslos, las nalgas, me penetra. Me rindo. Acaba rápido.
No sé cómo reaccionará cuando despierte y no me encuentre, pero también sé que tiene que ser así: no quiere acompañarme y no me va a dejar ir sola, pero ya lo he postergado bastante. Es lo que quiero y lo voy a hacer. Cuando vuelva lo arreglaremos. Me cuesta, pero me doy la vuelta y comienzo a remontar el río.
Me siento a comer a la sombra violeta de una enorme jacaranda en flor. La brisa suave me seca la piel después del baño. Un poco más allá ramonea una pareja de animales majestuosos, de pelaje dorado y unos ojos anaranjados que te traspasan. «Leones». Un cachorrillo asoma por entre la hierba alta y trota hacia mí. Lo acaricio y le ofrezco un dátil, que se apresura a comer. Su madre lo reclama con una llamada tan grave que noto en las plantas de los pies las vibraciones que se transmiten por el suelo, y la cría corre a refugiarse entre las poderosas patas. La leona se acuesta, el cachorro busca un pezón y empieza a mamar. Me levanto y me siento a su lado. El león ronronea y me da en el hombro un travieso empujón con el hocico que me tira de espaldas. Me río, me incorporo y entierro una mano en la espesa melena rojiza para acariciarla. Él se tiende y me ofrece la tripa, con las patas encogidas, para que se la frote.
Ha sido una mañana intensa. No me imaginaba que el río sería tan largo. Estoy un poco cansada, pero no es nada que no reparen un baño, una comida y un poco de descanso. La modorra me invade tras la comida, me recuesto contra el cuerpo magnífico del león y me adormezco, arrullada por su ronroneo.
―¡Lilith! ―La voz de Adán me saca del sueño y me incorporo sobresaltada―. Me has dado un susto horrible, estaba preocupadísimo. ¿Por me has hecho esto?
―Adán, me has asustado.
―¿Qué yo te he asustado? ¿Sabes el susto que me he llevado al despertar y ver que no estabas?
―Me he ido sin decir nada porque no me habrías dejado marcharme si te lo hubiera dicho. Además, ¿por qué te has preocupado? ¿Qué me iba a pasar?
―¡Porque he creído que me habías abandonado!
No sé qué decir y el silencio cae sobre nosotros.
―Bueno, no importa. Olvidémoslo y volvamos a casa.
―No voy a volver ahora. Puedes acompañarme o volver y esperarme, pero yo voy a seguir remontando el río.
―Anda, no digas tonterías.
Me agarra de un brazo, pero me desembarazo y doy un paso atrás.
―Creo que el problema es ese: que no entiendes que no son tonterías, que no entiendes nada. Voy a remontar el río. ―Trata de agarrarme otra vez, pero vuelvo a retroceder―. No. ―Mi voz es firme―. Voy a remontar el río y no quiero que me acompañes. Vuelve a casa, haz lo que quieras pero no me sigas.
―¿Pero dónde vas a ir sola?
―Donde quiera. ―En la expresión de Adán se mezclan el dolor y el desconcierto. Intenta una vez más acercarse, sujetarme, impedir que me marche con un abrazo. Los leones se levantan y se interponen entre nosotros, fulminándolo con sus ojos ambarinos
―¿Ya no me quieres? Dime la verdad, Lilith.
Inspiro hondo para mantener la calma y la respuesta sale por sí sola.
―Te quiero, pero me quiero más a mí.
No se mueve, no dice nada. Me sostiene la mirada con los ojos encharcados hasta que no puede más y baja la vista. Noto una comezón en la espalda, pero no le hago caso. «Vete. Vete ya». Los omóplatos me arden, pero no quiero reaccionar, no quiero que me vea débil. No quiero que me vuelva a convencer. «Desaparece». El tormento comienza a ser insoportable, tanto que me mareo. Siento que estoy a punto de perder pie, cuando Adán se da la vuelta y, sin mediar palabra, se marcha. Se me rasga la piel de la espalda, caigo de rodillas, ahogando un grito de agonía. Me cubro la cara con las manos, me doblo sobre mi misma para intentar mitigar el dolor. Me pitan los oídos, el mundo se desdibuja, me invade la oscuridad y cuando creo que voy a regresar al lugar de donde vine, donde estaba antes de ser, cesa la tortura. Tomo aire, me enjugo el llanto, recupero el ritmo normal de la respiración, la consciencia de mi cuerpo: piernas, torso, brazos, cabeza, alas. Las despliego y siento como si siempre hubieran estado ahí, como si formaran parte íntima de mi verdadero ser. Son bellas y me hacen sentir poderosa, libre. Las bato y me elevo un palmo del suelo. Los leones rugen. Adán ya no está.
Remontar el río volando es mucho más rápido. La sensación de ingravidez, de velocidad, del viento entre mi pelo es embriagadora. Me elevo y me elevo hasta abarcar una perspectiva inmensa de la tierra, hasta que el aire se enrarece y noto la mordedura de un frío helador en la piel. Me arrojo en picado hacia el agua y me remonto en el último momento, tan cerca del impacto que las puntas de los pies rozan la superficie al elevarme. Dibujo bucles y tirabuzones. Estoy borracha de cielo.
El paisaje cambia, se hace más rocoso, más abrupto, se eleva. El río se estrecha, se hace menos caudaloso y profundo, más rápido y salvaje. Vuelo hasta que el sol se pone y la luz crepuscular me obliga a tomar tierra. Duermo al abrigo de los árboles, siempre acurrucada junto a algún animal que me da calor y compañía. «Elefanta», «camello», «onagro», «loba». Me levanto con las luces del alba, me lavo en el río. Los animales me buscan y yo a ellos. Cuanto más los conozco más los comprendo, más siento que somos parte de una misma cosa, pero no puedo evitar preguntarme si habrá más como yo, si Adán y yo seremos las únicas personas del mundo.
Han pasado cinco días y el río se ha convertido casi en un arroyo. Vuelo bajo para seguirlo mejor sin necesidad de forzar la vista. A una cierta distancia, siguiendo la línea plateada del torrente, diviso un talud. El agua parece brotar de la roca misma y cae a plomo hasta un estanque al pie del barranco, levantando una nube de bruma. «Cascada». Los rayos del sol, ya alto, atraviesan la cortina de agua y dibujaban un arco de colores y luz sobre la poza. «Arcoíris». Es lo más hermoso que he visto en mi vida. Por fin he llegado: es el final del río, o más bien el principio. Percibo movimiento en el estanque: varios animales de gran tamaño se bañan y juegan en el agua, pero no los reconozco desde la distancia. A medida que me voy acercando el pulso se me acelera y el corazón se me quiere salir del pecho: son personas. Desciendo en picado para serenarme y me acerco a pie, entre el monte bajo. Son cuatro personas muy grandes, mucho más altas y fuertes que Adán y que yo. «Gigantas». Ríen y hablan, pero los latidos de mi corazón me retumban de tal forma en los oídos que no entiendo lo que dicen. El agua, que a mí probablemente me llegaría hasta la cintura, apenas les cubre las rodillas. Su piel tiene un tono dorado, el cabello es rojizo. Se acarician, juegan se besan unas a otras. Algunas están erectas, otras no. Comparten los mimos, los cuerpos, las caricias, los besos. Las miro, fascinada. Nunca había visto otras personas y estas me parecen tan hermosas… No solo por su piel lustrosa y el sonido melodioso de sus voces, es el vínculo que comparten, la intimidad con que disfrutan sus cuerpos como si fuesen solo uno. Casi sin darme cuenta me voy acercando hasta que salgo de entre la vegetación. Deseo intensamente unirme a ellas, deseo acariciarlas y que me acaricien, fundirme en su abrazo colectivo, saborear sus cuerpos y que saboreen el mío. Formar parte de su hermandad. No me doy cuenta de que estoy allí plantada, mirándolas boquiabierta, con las alas desplegadas y con el pulso palpitándome tan fuerte entre las piernas como en el pecho o en los oídos, hasta que una de ellas ―«Estel»― repara en mi presencia. Abandona las caricias y los besos a los que estaba entregada y, con un gesto suave, les indica a las demás ―«Andel», «Imel», «Udriel»― que no están solas. Me miran y me sonríen. Me tienden los brazos.
―Ven con nosotras, hermana. ―La voz de Estel suena extrañamente suave y dulce para su tamaño.
Avanzo despacio. El deseo que me sube por el vientre y me baja por los muslos hace que me tiemblen las piernas.
―No tengas miedo.
No es miedo lo que tengo.
Las gigantas me rodean, curiosas, pero dejan que dé yo el primer paso. Me acerco a Andel y le acaricio el vientre. Ella me devuelve el gesto y recorre con su enorme mano la longitud de mi brazo hasta los hombros. Udriel se acerca y me toma la mano. Le sonrío y llevo nuestros dedos entrelazados hacia su pene. Juntas lo acariciamos mientras Andel me rodea un pecho con la mano con gran delicadeza.
―Sois muy hermosas ―digo al fin. Estel se inclina para besarme mientras siguen las caricias con las otras dos―. Quiero unirme a vosotras.
―Tú eres hermosa, pequeña persona. Únete a nosotras.
Desde atrás, Imel me retira el pelo de la nuca y me besa el cuello. Estoy tan excitada que podría morir. Sus manos, sus bocas, sus pechos, sus penes, sus brazos, su piel… sus cuerpos todos están entregados a mi placer, a nuestro placer colectivo. Udriel me dirige la mano hacia el vello rojizo de su entrepierna y noto el calor y la humedad de la vagina. Lo acaricio, pero no es suficiente. Me inclino y lo beso, lo saboreo, lo acaricio con la lengua. Una boca, la de Imel, me besa el final de la espalda, me mordisquea. Baja buscando el ano y lo lame con una deliciosa entrega. Unos dedos me acarician por dentro, me masajean, me acunan. Yo beso unos pechos, los succiono y la sensación es tan íntima como no había experimentado antes. Lamo un pene mientras siento otro llamando a la puerta de mi intimidad. Lo acaricio y lo guío a mi interior. Entra despacio, con cuidado.
―No quiero hacerte daño, eres tan pequeña…
―No me hacéis daño. Soy vuestra. Sois mías.
―Somos nuestras.
Y no sé si las palabras se han pronunciado o sus voces han sonado en mi mente, pero para entonces ya no hay nombres, ya no hay Lilith, ni Andel, ni Imel, ni Udriel; ya solo hay nosotras. Estoy en casa.
