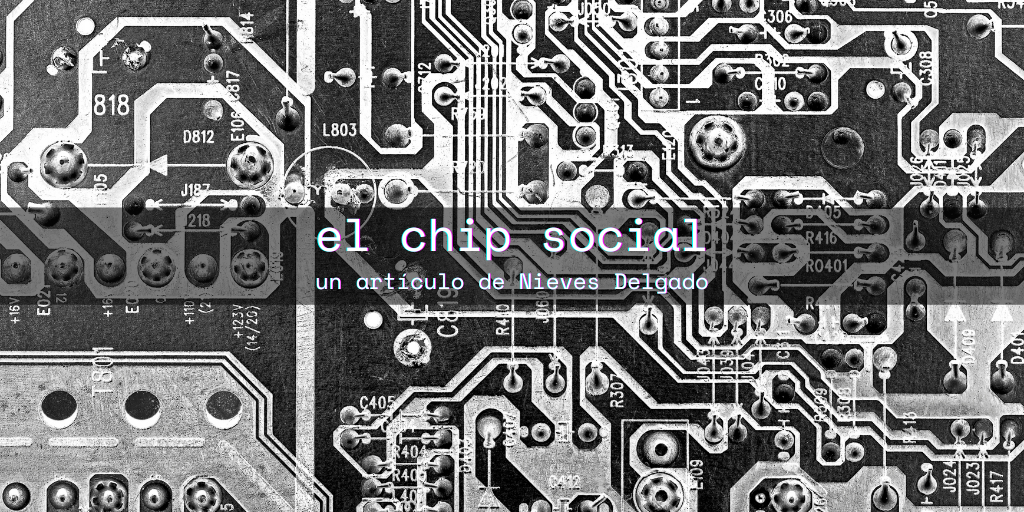Imaginad que nos llega una cápsula del espacio exterior, una prueba evidente de la existencia de vida inteligente fuera de nuestro planeta. Imaginad que dentro de esa cápsula lo único que hay son historias, relatos acompañados tan solo de un manual de traducción. Nada más. Esa información, sin duda, sería valiosa mucho más allá de lo que se narrase en esas historias, porque nos estaría hablando también acerca de quienes las escribieron, de su concepción del mundo, de su nivel de tecnología, organización social, de sus principios éticos o la ausencia de ellos, de las normas que regirían a esa civilización extraterrestre. Nos permitiría, en resumen, no solo apreciar lo que esos seres querían contarnos, sino también cientos de matices que, casi con toda seguridad, no habrían sido puestos ahí de manera consciente. Información inherente a su especie e invisible para ellos. El conjunto de todas esas historias nos ayudaría a componer un marco sobre el que realizar, en definitiva, un estudio acerca de algunos aspectos de esa civilización.
Es innegable que todo texto literario contiene un metatexto –entendiendo como tal la información implícita− que habla más allá de la obra misma. Incluso un texto no literario −un manual de instrucciones, por ejemplo−, contiene una valiosa información sobre el uso del lenguaje y la construcción del idioma utilizado, que refleja también la impronta cultural del pueblo que lo generó y evidencia su nivel de desarrollo cognitivo. Cuando ya tenemos la costumbre de utilizar esos códigos, dejamos de ver su significado, el motivo por el que fueron elegidos en su momento, ya que pasan a ser simples herramientas mecanizadas en nuestro pensamiento. Por eso, si del mismo modo una civilización extraterrestre tuviese como único vestigio de nuestra existencia el manual de instrucciones de una batidora, seguramente podría sacar de él información que ni siquiera sospechamos. Podrían no saber para qué demonios queremos un aparato con cuchillas giratorias, pero observarían nuestro lenguaje, nuestra manera de explicar las cosas y de organizar la información, y eso, seguramente, les ayudaría a entender cómo funciona nuestro cerebro. Aunque para entender a una especie desconocida por completo siempre sería necesaria algún tipo de piedra Rosetta… o no, como nos contó Ted Chiang en «La historia de tu vida», si tienes la posibilidad de interaccionar con ella.

Volviendo a los textos literarios, la cantidad de información contenida en ellos es infinitamente superior a la que puede haber en cualquier manual de instrucciones, porque no solo nos habla de quien, como especie, ha construido la herramienta, sino también de quien, como individuo, la utilizó para dejar constancia de su interpretación del mundo. Así, un autor o autora es consciente de lo que escribe, de lo que quiere transmitir con su texto, pero puede tener una ceguera absoluta acerca del metatexto que le está imprimiendo, de que hay un «autor implícito» en su obra que va rellenando los huecos. Eso, sin embargo, no significa que las personas que lo lean compartan esa ceguera. De este modo, la obra es siempre más amplia de lo que el propio autor o autora planeó y el metatexto, invisible a sus ojos, aunque evidente tal vez para quien lo lee, pasa a formar parte de ella. Esto propicia que, cuando esa obra es analizada, criticada o reseñada, quien ha percibido también la parte oculta, pueda de algún modo señalarla. Y aquí es donde surge el problema.
Una obra literaria se puede analizar desde muchos puntos de vista; desde su estructura, desde el estilo y el tono en que está escrita, se puede estudiar su ritmo, la profundidad de sus personajes, la verosimilitud, la coherencia interna, la originalidad, su carácter reivindicativo, su adecuación a un género literario concreto y todo lo que se nos ocurra. Pero referirse a lo que el texto esconde, aunque esté a la vista, resulta a menudo conflictivo. Entrar a analizar esa parte suele dar como resultado una reacción airada, ya que la persona que ha creado el texto se siente a menudo atacada, o lo sienten así sus seguidores, al interpretar dichas referencias como intentos de acotar la libertad creadora. Surge así una acusación de censura respaldada por argumentaciones del tipo «lo extraliterario no es relevante» o «se debe separar el autor de la obra», cuyo origen está en la percepción de que se realiza un juicio sobre quien ha escrito la obra, cuando en realidad ese juicio de valor suele aparecer solo si esta reacción se produce.

«Lo extraliterario no es importante»
El primer error aquí reside en el término «extraliterario». Si nos referimos al texto en sí, nada de lo que aparece en él es extraliterario. Incluso lo que no se pretendía incorporar está incorporado y forma parte de esa historia. Si se percibe de forma sutil, fluye bien con la narración y es coherente con lo que se cuenta, no condiciona en exceso la obra, pero hay ocasiones en las que, sin embargo, el metatexto choca de manera tan frontal con el texto, que aparece una disonancia cognitiva trasladable a quien lo lee. En el caso de la literatura de género fantástico, puede incluso ser el elemento que rompa la necesaria suspensión de la incredulidad en el proceso de lectura. Y eso, desde luego, sí es una carencia literaria.
Veamos un ejemplo: en un relato se cuentan las aventuras de un hombre que vive en un Marte colonizado. Él es un guía que recibe el encargo de acompañar a un visitante, con una misión desconocida, al que va a ir mostrando las maravillas del planeta rojo y los seres que allí habitan. A lo largo del periplo son seguidos y vigilados, hay tiros y peleas, conversaciones entre varios personajes, hasta que finalmente el extranjero revela el objetivo de su búsqueda y se resuelve la trama. Una historia de aventuras ambientada en un siempre sugerente Marte en el que habitan criaturas gigantescas. Pero la única mujer que aparece en todo el relato es una bailarina exótica en un bar de copas.
El ejemplo no es inventado, se trata de «En las fraguas marcianas», de León Arsenal, ganador del premio Ignotus al mejor cuento en el año 2000. Lo he escogido para este artículo porque aún recuerdo el enfado que me supuso leerlo. Me recuerdo a mí misma leyéndolo y esperando la aparición de alguna mujer más que la bailarina de las primeras páginas, que además no dice ni una sola palabra. Cualquiera de los personajes podría haber sido una mujer sin cambiar absolutamente nada en la trama, pero acabó el cuento y no fue así, de tal modo que la innegable calidad del relato quedó eclipsada por una intensa sensación de haber sido timada. ¿Cómo podía ser que en un futuro en el que los viajes interplanetarios eran habituales, un mundo en el que había colonias terrestres en Marte, el avance social en perspectiva de género fuera exactamente cero? ¿De verdad debía suponer que la especie humana evolucionaría hasta ese punto y, sin embargo, los roles de género seguirían siendo los mismos? ¿Que los hombres seguirían siendo los elementos activos de las historias y las mujeres los adornos convenientes?

Podría argumentarse que el fallo estuvo en ese «esperar» algo concreto del relato, pero no estoy de acuerdo. Una novela puede perfectamente estar ambientada en un futuro en el que las mujeres sigan estando oprimidas, o incluso más oprimidas que en la actualidad, o puede que hasta ausentes por completo, pero esa situación deberá tener una justificación en la trama. Lo que no es creíble es que, de manera natural, una sociedad ambientada en un futuro lejano, o en otro planeta, tenga exactamente la misma estructura social que la presente, o incluso la pasada. Eso, en mi opinión, rompe la suspensión de la incredulidad, porque el «autor implícito» queda al descubierto y además su relato resulta contradictorio con lo que nos cuenta la historia. El género fantástico es especialmente delicado respecto a este tema, porque permite construir mundos por completo diferentes al nuestro, criaturas con las características que se nos antojen y estructuras sociales extremas nunca experimentadas por el ser humano, así que cuando se elige la misma estructura social con la que convivimos todos los días para relatar mundos exóticos, la impresión es que «algo falla».
Lo que cuenta el «autor implícito» no tiene por qué estar relacionado solo con sesgos de género, «raza» u orientación sexual; en muchas historias ambientadas en escenarios con especies inteligentes del mismo rango (alianzas galácticas, por ejemplo), o incluso entre las Casas de la mítica «Dune», el sistema económico imperante entre ellas es el capitalismo, y en la postapocalíptica «La parábola del sembrador», de Octavia E. Butler, la propiedad privada sigue siendo sagrada hasta tal punto que, en un mundo desolado y sostenido solo por unos endebles muros, la comunidad respeta la casa de una difunta anciana porque unos familiares desconocidos la reclaman. También son frecuentes los escenarios en los que las especies extraterrestres explotan sus recursos planetarios de manera sospechosamente similar a como lo hacemos en la Tierra o tienen guerras igual de primitivas que las nuestras. Es como si, al empezar a escribir una historia de ciencia ficción, el autor o autora decidiera enfocarse en aquello que de manera prioritaria quiere contar, dejando todo lo demás invariable o modificado de manera tan leve que no podemos dejar de encajarlo en nuestros propios esquemas. La parte buena de esta estrategia es que quien lee la historia va a reconocer esos códigos y puede que ni siquiera les preste atención, porque el foco estará puesto en un aspecto concreto, que es el que se hace evolucionar en la historia. Pero están ahí y habrá «lectores implícitos» que los reconocerán y los cuestionarán, porque el hecho es que forman parte de la novela.
Por supuesto, cada lector implícito es un mundo y la disonancia cognitiva se puede producir también por la ausencia de sesgos esperados. Las mismas personas que no son conscientes o no le dan importancia a la escasez de mujeres activas en un texto, pueden sentir que «algo falla» cuando interpretan que su presencia es excesiva o cuando perciben que los espacios protagonistas son ocupados por personas racializadas o no normativas. Cuando esto sucede, quienes argumentaban al grito de «¡Censura!» que solo hay que valorar lo que se cuenta en la obra y que el autor o autora es libre para elegir a sus personajes, se lanzan ahora sin rubor a calificar de «panfleto» el texto. Lo que en realidad ha sucedido es que, en el primer caso, el metatexto es invisible para ellos porque coincide con su percepción del contexto, mientras que en el segundo caso el contexto de la obra les resulta totalmente ajeno.
Como consecuencia de todo ello, se deduce que no hay una manera única de abordar una obra y mucho menos de interpretarla. Y que aquellas obras que levantan polémica lo hacen porque son observadas en un momento concreto de la historia, correspondiente a un momento también concreto de avance social, que las filtra de una manera muy particular. Todo el mundo lleva puesto ese chip social, que cambia con el paso del tiempo y que nos permite reconocernos dentro de una comunidad. Solo cuando cambiamos de comunidad nos hacemos conscientes de cuáles eran los comandos que regían ese chip y podemos cuestionarlos. Para eso sirve, entre otras cosas, la literatura de género fantástico.
Por último, apuntar que a veces se habla de «lo extraliterario» refiriéndose no a la obra en sí, sino a quien la ha escrito. Pero esto ya apunta a la famosa separación entre autor y obra, de la que hablaré a continuación.

«Se debe separar el autor de la obra»
Quien pronuncia esta frase, por norma general, lo que quiere expresar es la supuesta independencia entre quien escribe y lo que escribe. A menudo se simplifica con argumentos tan poco elaborados como que un autor o autora no tiene por qué compartir las opiniones de sus personajes o que, si solo hubiera personajes «políticamente correctos» en los libros, la literatura se acabaría. Creo que quien así opina está errando el debate, que no es este en absoluto.
Por supuesto que la persona que escribe no tiene por qué compartir características u opiniones con sus personajes, lo contrario sería absurdo. Parte del trabajo literario es la creación de personajes creíbles, coherentes consigo mismos y con personalidad propia, a veces incluso con valores contrarios a los de quien los ha creado. Algunos de estos personajes serán de su agrado y otros no, pero todos serán necesarios para la trama. Nadie pensó que el autor de «American Psycho», Bret Easton Ellis, fuera un psicópata depravado por haber escrito el personaje de Patrick Bateman, eso está fuera de toda duda, y tampoco pide nadie que no existan personajes de ese calado. No hay una obra que describa con mayor detalle un patriarcado extremo como «El cuento de la criada» y no creo, sin embargo, que se pueda acusar de machismo a Margaret Atwood, su autora. Por supuesto que quien lee sabe distinguir ficción de realidad, no es eso de lo que se habla, aunque tampoco está de más recordar que en muchas ocasiones el matiz no está tanto en lo que se cuenta sino en cómo se cuenta, y que por eso mismo una obra con machismo «incrustado», que lo normaliza, puede ser mucho más molesta que una con machismo explícito que lo denuncia.

De lo que se habla es de que el «autor implícito» no puede dejar de estar en la obra porque quien escribe no puede deshacerse de él, ya que forma parte de su idiosincrasia. Se va a colar en los resquicios que deje el foco, ese que se ha puesto sobre el asunto concreto que se quiere contar, y va a permanecer en las zonas de penumbra en las que la luz no es capaz de disipar esa oscuridad. Siempre habrá «lectores implícitos» que lo vean y valoren, y es posible que esa valoración no siempre sea favorable. Si la manera en que la sociedad percibe esas estructuras cambia, la valoración de una obra puede cambiar también, y no hay nada de malo en ello. Lo que un autor o autora consecuente debería hacer es escuchar y reflexionar ante este tipo de análisis y no adoptar una actitud defensiva.
¿Pero hasta qué punto es lógico valorar algo que el autor o autora no ha escrito de manera consciente? ¿Debe eso restar valor a lo que sí le ha requerido un esfuerzo y que es, de hecho, el objetivo de su obra? La respuesta para mí es; hasta el punto que quien lee quiera. Lo que a una persona le puede romper una obra, puede ser invisible o insignificante para otra. Quien lee tiene todo el derecho de valorarla como mejor le parezca. Puede incluso no saber por qué un libro le emociona o le produce rechazo, pero su «lector implícito» sí lo habrá reconocido y le habrá llevado a conectar o desechar la historia; y eso es también parte del mérito de ese mismo texto. En cualquier caso, lo que no se puede negar es que el autor o autora está siempre en la obra, no hay separación posible, por muy aséptico que se quiera ser en la escritura, dado que esa intención de asepsia es también una característica intrínseca de esa persona. Escribir, al fin y al cabo, es eso; volcarse en un texto para transmitir algo e intentar conectar con personas con las que se comparten códigos, no sólo léxicos y gramaticales, sino también emocionales. Afectar de alguna manera a quien lee es el objetivo a conseguir siempre que se afronta un proceso de escritura.
La única manera de separar al autor o autora de su obra, bajo mi punto de vista, es valorar el texto por encima del metatexto, y para eso es crucial que quien lo ha escrito tenga una actitud honesta al respecto. Se puede leer una obra «a pesar de» bajo la interpretación del «mal menor», pero nunca bajo la asunción de que se nos pretende vender algo que no queremos comprar. Si el metatexto trata con normalidad algo que no es compartido por quien lee, surgirá el conflicto; pero si quien escribe se reconoce a sí mismo en su autor implícito, quien lee puede tomar la posición de «es solo una opinión reconocida, puedo obviarla» y disfrutar igual de la historia. El matiz puede parecer pequeño, pero es importante porque tal vez decante la decisión hacia un lado u otro, si bien es cierto que casi nunca he visto que quien escribe sea capaz de reconocerse en los sesgos del autor implícito; suele ser mucho más común la huida hacia adelante. Y, por supuesto, todo lector y lectora tiene siempre derecho a separar o no separar autor y obra, a opinar sobre cualquier contenido y a dejar de comprar los libros que le dé la gana. Exactamente igual que quien escribe tiene todo el derecho del mundo a escribir lo que le plazca.
Las polémicas más airadas aparecen cuando se habla de obras clásicas, en las que ya no cabe reflexión alguna por parte de quien las escribió, y se recurre al mítico «una obra hay que juzgarla en su contexto histórico»; es precisamente ese contexto histórico —el alejamiento en el tiempo— lo que permite comprender al autor implícito en estos casos, si bien también es cierto que en todas las épocas históricas ha habido personas conscientes de las opresiones y discriminaciones existentes a su alrededor, y no todas eligieron ponerse de parte del opresor. En cualquier caso, el planteamiento del filósofo Roland Barthes en su famoso artículo «La muerte del autor», se me antoja del todo irrealizable. Según él, el análisis de cualquier texto debe abordarse siempre desde la separación absoluta entre autor y texto debido a que el autor «muere» en realidad en su obra, se pierde en ella al ser esta un producto de su tiempo. Mi opinión es que no solo el autor es parte del texto, como ya dije, sino que el lector también lo es, y el proceso de escritura−lectura es un sistema dinámico en el que ambas partes son necesarias y, si bien la primera pone las normas, la segunda tiene la potestad de no aceptarlas. La escritura solo sería un proceso independiente del mundo si nadie leyese el texto, pero la realidad es que el mundo moldea la obra al mismo tiempo que la obra, que el conjunto de todas las obras escritas en algún momento, moldea el mundo.

Por último, también surgen polémicas cuando quien escribe, aun siendo honesto con su autor implícito, mantiene unas posiciones ideológicas que chocan con los valores de la sociedad a la que pertenece, o al menos de la parte de la sociedad que le lee. En ese caso es mucho más complicado separar autor de obra porque, de hecho, el autor utiliza su obra de manera consciente para difundir sus ideas, incluso si la primera intención no fuera esa. El caso más actual es el de Orson Scott Card, autor de una extensa y aclamada obra y, al mismo tiempo, activista contra los derechos de las personas homosexuales, aunque ha habido otros a lo largo de la historia, como H. P. Lovecraft, el maestro del horror cósmico, que impregnó de racismo toda su obra. En la época de Lovecraft el racismo era una actitud normalizada −lo cual no le quita ni un ápice de su carácter opresor−, pero en la actualidad una amplia mayoría de la población rechaza el discurso homófobo, así que Scott Card lo tiene más difícil que Lovecraft. Como resultado, las personas que se sienten incómodas o directamente agraviadas, reaccionan de manera firme ante el autor y también ante su obra, negándose a reconocer al primero y a consumir la segunda. Muchas de estas personas y colectivos son a su vez criticados por quienes defienden firmemente el concepto de separación autor−obra, que interpretan que las quejas tienen como objetivo limitar la libertad de expresión. El debate pasa entonces a un plano mucho más profundo, porque tiene implicaciones éticas tan serias como si el arte puede ser una excusa para normalizar discursos discriminatorios y si está exento de cualquier juicio social. En cualquier caso, la reacción de quien lee una obra es siempre lícita y no puede ser interpretada en tono de censura, porque la censura es un proceso muy diferente.
La calidad de la obra
A priori, el autor implícito no es un elemento determinante de la calidad de una obra. En algunas ocasiones jugará a favor y en otras lo hará en contra. Puede incluso que ese papel cambie a lo largo del tiempo, a medida que el chip social cambie también, pero no veo por qué no ha de ser un elemento más a tener en cuenta en el análisis de una obra. Los estereotipos, por ejemplo, cambian con el tiempo, y una historia plagada de ellos tiene, bajo mi punto de vista, una calidad menor que la que podría tener en su ausencia. Pueden ser cómodos porque nos ayudan a reconocer situaciones, pero un exceso de ellos resta originalidad a un texto y producen hartazgo o sensación de saber qué va a ocurrir durante la lectura. Si quien escribe coloca estereotipos en su obra porque así quiere hacerlo, estará tomando una decisión consciente y asumirá, por lo tanto, un riesgo. Si no es consciente de ello porque es su autor implícito quien lo hace, no reconocerá esas figuras como tales y reaccionará de manera airada ante ese tipo de análisis.
En cualquier caso, el chip social lo llevamos siempre encima, no podríamos desactivarlo ni aunque quisiéramos. Intentar dejarlo a un lado cada vez que leemos es un esfuerzo tan improductivo como falaz es suponer que quien se enfrenta a una hoja en blanco parte de cero al escribir una historia. Todos somos el producto de nuestro tiempo, que a su vez es producto de tiempos pasados, pero eso no hace que el autor muera en el texto, sino que traslada su personal interpretación del mundo a todo lo que escribe, y eso, nos guste o no, es parte también de lo que disfrutamos o repudiamos cuando leemos.